
Hace poco menos de dos meses vi “Los años salvajes” en el viejo Teatro Condell de Valparaíso.
En este tiempo seguramente he perdido muchos detalles de la película dirigida por Andrés Nazarala. Pero todavía resuenan varios diálogos de esta obra y también algunas escenas que me despertaron gran nostalgia y que todavía las puedo reproducir con nitidez en mi mente, como también me ocurre con algunas partes de la novela “La última función” del mismo Nazarala (Editorial Kindberg), cuyo protagonista tiene un derrotero que me hizo recordar al periodista porteño Orlando Walter Muñoz, mi único y gran amigo.
La historia de Ricky Palace (Daniel Antivilo), el protagonista, se puede encontrar en varias reseñas. Basta con decir que es un artista de La Nueva Ola que nunca se fue del “horroroso” puerto, aunque quizás ese encasillamiento, funcional para ubicar al protagonista en su contexto, no es justo con la banda sonora, que ciertamente tiene harto de Los Blue Splendor, nadie más porteño, pero que también se cruza o tributa a otros como Carlos Cabezas o el post punk, todo mérito de Sebastián Orellana, a quien se puede escuchar en Spotify.
Por supuesto que la escena en una de las galerías del Fortín Prat o la luminosidad tenue con que se ve en otra el letrero del Cine Metro detrás de una cortina raída, tienen una belleza enorme y se nota el cuidado con que Nazarala escogió locaciones y cuadros. Con buen ojo, hasta es posible reconocer la antigua casona del viñamarino pasaje La Paz, donde me imagino que todavía opera la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad de Valparaíso, que en “Los años salvajes” sirve de hotel para el retorno del estrafalario personaje interpretado por Alejandro Goic, un cantante kitsch que en México olvidó a Los Ángeles Negros y se convirtió en una mezcla de Cristián Castro y Manuel Mijares.
También, yendo a la historia, es muy notable que un periodista de La Estrella (Daniel Muñoz), más preocupado de los datos de caballos en el Sporting Club que del reporteo, confunda a Ricky Palace y declare su muerte en la portada del pasquín que en su momento de gloria tuvo a Monsieur Guillotin como crítico implacable. Y que todo esto se aborde más con humor negro que con sentido de tragedia ayuda a reencontrarse con el sentimiento de fatalidad tan propio de los habitantes de Valparaíso.
Recurro a esta fragmentación sólo para evidenciar que hay varias formas de entrar a la película “Los años salvajes” después de haberla visto.
Si a Valparaíso no basta con quererlo sino que también hay que merecerlo, como dijo alguna vez el poeta Gonzalo Rojas, la película de Nazarala está a la altura de ese desafío. Siempre me he imaginado que cuando Rojas escribió “La miseria del hombre”, en los tiempos libres que le dejaban las clases en la antigua Deutsche Schule del Cerro Concepción, no hizo otra cosa que admitir que la decadencia no tiene por qué ser necesariamente indigna. Las fotografías de Sergio Larraín en el puterío de “Los Siete Espejos” recogen esa misma esencia. Que la obra de Nazarala se pueda entroncar con esa veta o sensibilidad artística es otra forma de abordaje y es la que me resulta más interesante, porque no tiene el sesgo político con que los santiaguinos suelen mirar Valparaíso, ya sea desde una cafetería refinada del Cerro Alegre, desde la Sala El Farol o en los foros de Puerto de Ideas. La fatalidad y esta decadencia digna, voluntaria o heroica, no tiene cabida en la agenda de Warnken o Poduje.
Para ellos puede ser mero romanticismo, candidez o vaya a saber uno qué. Pero sigue latiendo fuerte en el puerto. O eso al menos parece decirnos Nazarala a través de Ricky Palace y el dueño del bar donde toca por las noches.
Viejos salvajes.
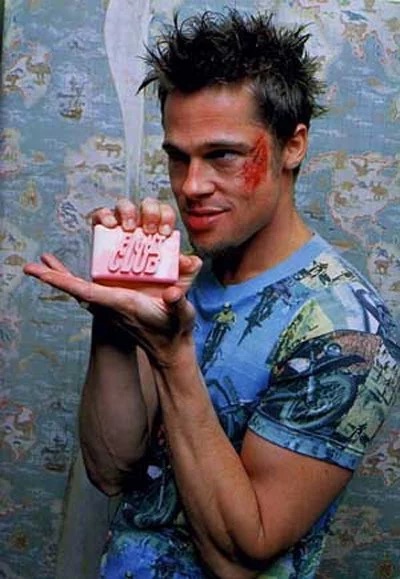

Deja un comentario